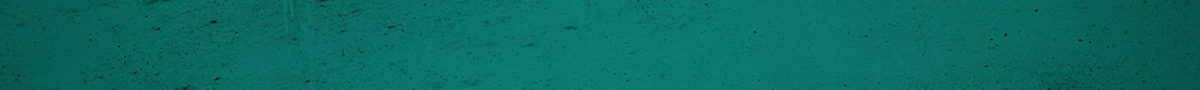Transcurridos ya más de 20 años de los primeros acuerdos del nuevo siglo entre el sector del transporte por carretera y la Administración, la realidad demuestra que la eficacia de los acuerdos en donde radica es en el desarrollo y concreción de los compromisos y de todos los flecos jurídicos necesarios para que las medidas, además de contundentes por escrito, sean también firmes en su ejecución.
El mejor ejemplo lo encontramos en la cláusula automática de revisión del precio del gasóleo, que inició su andadura en los Acuerdos del 4 de octubre de 2000 y que sigue dando que hablar y que negociar pues ni su consagración ni su obligatoriedad son suficientes como tales si lo que se quiere es lograr su generalización.
La realidad de los citados acuerdos de 2000 y de los posteriores de 2005, 2008 y 2011, así como la negociación de los de 2021, evidencia toda una evolución jurídica y normativa en la redacción normativa de esta cláusula siempre en busca de la aplicación generalizada y desde la consideración de que con cada acuerdo se lograba un paso definitivo que nunca lo ha terminado de ser.
Recordemos que a principios de siglo la cláusula nacía como una recomendación, para después ir avanzando con su inclusión en la ley del contrato de transporte, con la exclusión del pacto en contrario y su obligatoriedad y, ahora, sin ir más lejos, con la búsqueda de la fijación de un baremos sancionador como enésima vuelta de tuerca para que todas las empresas de transporte la puedan aplicar sin excepción.
Al fin y al cabo, da nada sirve una consideración general normativa si las partes individualmente pueden pactar lo contrario o el incumplimiento de la norma no acarrea ninguna consecuencia.
Se torna entonces la medida en ineficaz fruto del gran mal del sector: la debilidad empresarial de los transportistas y su baja o nula capacidad de negociación con los clientes.
Es esta la raíz de tantos males históricos del sector que vertebra gran parte de las demandas sectoriales históricas con ejemplos tan evidentes como la prohibición de la carga y descarga, la fijación de los peajes o las 44 toneladas.
En un sector equilibrado y fuerte, los transportistas podrían hacer valer su derecho de no cargar y descargar, podrían automáticamente trasladar al precio final el coste del peaje o podrían asumir, en la parte correspondiente, el beneficio de incrementar la MMA.
Ahora bien, como esto no es así, se viene exigiendo un intervencionismo de la Administración que choca con el Código Mercantil y algunas de las reglas del libre mercado y lleva a exigir que, por encima de toda consideración normativa general, se tejan aspectos jurídicos complementarios e indispensables como la supresión del pacto en contrario o los baremos sancionadores, lo que supone para la Administración una compleja cesión siempre expuesta a ser denunciada ante los Tribunales, por parte de quien se viera perjudicado, como los cargadores.
En todo caso, lo que se demuestra históricamente es que al sector no le valen pomposas declaraciones y rimbombantes compromisos si estos no van acompañados de instrumentos para forzar su ejecución. El sector lleva ya más de 20 años de bellas palabras que ya no convencen y que no se van a aceptar sin los instrumentos de ejecución efectiva.
Eterno retornoDos son las razones principales que motivan que las reivindicaciones hacia la Administración por parte del sector del transporte de mercancías por carretera sean cíclicas y reiterativas.En primer lugar, como se señala en este artículo, las medidas de cierto intervencionismo de la Administración en el ámbito de las relaciones mercantiles entre transportistas y cargadores no terminan de ser suficientemente coercitivas, por no decir que no son suficientemente “intervencionistas”, de ahí que su aplicación sea limitada y el sector del transporte exija de manera cíclica nuevas vueltas de tuerca.En segundo lugar, si la Administración acepta este intervencionismo es porque se advierte en determinadas circunstancias posiciones de dominio por parte de los cargadores, que es necesario corregir. Ahora bien, mientras las medidas vayan dirigidas a corregir los síntomas de la posición de dominio pero no la posición de dominio como tal, seguirán siendo necesarias eternamente nuevas vueltas de tuercas e instrumentos para salvar las lagunas jurídicas generadas por el ámbito de libre mercado.Con todo, desde la Administración en estos últimos 20 años sí que se ha incidido en buscar paliar esa posición de dominio del cargador por la vía de reforzar al transportista y dotarle de mayor músculo y de mayor dimensión empresarial. Claro está, algunas de estas medidas, como las relativas al acceso a la profesión, también son intervencionistas y por eso mismo fueron tumbadas recientemente por los Tribunales españoles, una circunstancia que invita a la Administración a ser cauta a la hora de atender al mayor intervencionismo que exige el CNTC.