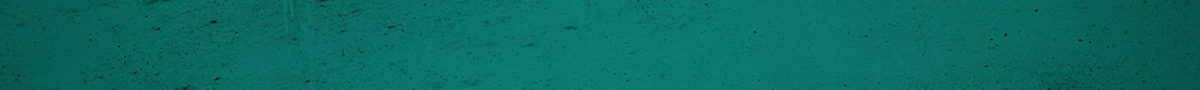El intenso y prolongado (aunque tardío) ciclo de endurecimiento monetario iniciado el verano de 2022 en la Eurozona conlleva, a medida que se traslada al crédito a familias y empresas, una dificultad, tanto para el cumplimiento de las obligaciones de los préstamos concedidos con anterioridad (cuando éstos, sobre todo hipotecarios, lo fueron a tipo variable) como para la demanda de nuevo crédito. Pero, como ya ocurrió a raíz de la Gran Recesión, el problema de financiación de consumo e inversión puede deberse no solo al encarecimiento del crédito, sino a su misma accesibilidad. No se trata solo de que la demanda se resienta por los mayores intereses a abonar, sino de que la oferta crediticia por parte de las entidades se reduzca ante el temor a un aumento de los impagados.
El gráfico superior muestra la evolución del stock de crédito al sector privado no financiero de la Eurozona y sus cuatro principales economías. Se emplea la tasa interanual para evitar centrarnos en fluctuaciones puntuales en ciertos trimestres. Hay al menos tres aspectos a subrayar. Primero, en los últimos trimestres las tasas de crecimiento interanuales se han ralentizado notablemente (ya son negativas para Italia y España).
De hecho, en los pasados dos trimestres, el crédito está ya disminuyendo en la Eurozona, como ha destacado el propio BCE. Segundo, después de los excesos crediticios de los primeros años del presente siglo en el sur de Europa, en especial en España, ligados al ciclo inmobiliario, el volumen total de crédito vivo estuvo reduciéndose de manera ininterrumpida en nuestro país durante prácticamente una década. Tercero, el dinamismo del crédito en el sur de Europa ha sido sistemáticamente inferior al de las economías del norte desde la Gran Recesión (y eso supone ya un período de 15 años). Es éste un obstáculo innegable a la competitividad de países como Italia o España.
Desde luego, no se trata de que en estos momentos nos enfrentemos al “credit crunch” (o cierre del crédito) que supuso, más allá del encarecimiento del mismo, que durante la crisis de la deuda de la periferia de la Eurozona (desde la primavera de 2010), numerosos proyectos empresariales en el sur de Europa, viables por lo demás, no pudieran disponer de la renovación de sus líneas de crédito (o de nuevos fondos). Esa situación acentuó la magnitud y la duración de la crisis en esos países del Mediterráneo, incluyendo España. Pero sí conviene observar con atención, durante los próximos trimestres, la evolución del crédito que hemos relatado. Y recordar que esa caída del mismo es, precisamente, uno de los resultados del ciclo de subidas de tipos de interés. Por ello, de la misma forma que fuimos críticos en estas páginas con la lentísima respuesta del BCE a las tensiones inflacionistas ya percibidas en 2021, defendemos ahora que los tipos deben haber alcanzado ya el máximo de este ciclo.
Tema distinto, claro, es que no resulte adecuado empezar a reducirlos hasta, al menos la segunda mitad del próximo año... a menos que, de la observación atenta que mencionábamos, se deduzca un colapso del crédito en la Eurozona.