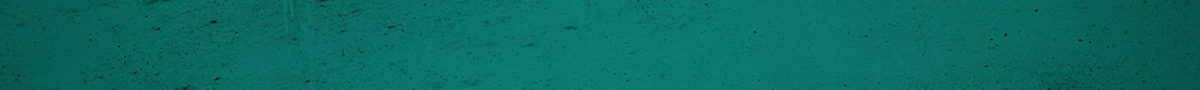Afirmó el escritor Arturo Pérez Reverte en su reciente entrevista con Pablo Motos en “El Hormiguero”, a cuenta de su última novela “Misión en París”, protagonizada por el capitán Alatriste, que “cuando lees un soneto de Quevedo parece que está hablando del ministro de Transportes”.
La frase es letal, no ya por reivindicar la contemporaneidad de los sonetos del “Anacreonte con pies de elegía”, como llamara Góngora a Quevedo, ni su admirable tino y fineza para alancear semejantes miserias, sino porque Reverte evidencia nuestros peores temores, es decir, la consagración popular del término “ministro de Transportes” como encarnación de eso que llamamos corrupción, un mal que es mucho más simple que las complejas ansias que mueven el afán por el poder, pues aquí, cuanto más rascamos en los pantanos de los Koldos, Cerdanes y Ábalos, más se evidencia que, entrepiernas aparte, la única e irrefrenable obsesión era el dinero, pero no invertirlo, sino robarlo, rendidos, como diría Quevedo, a la “pálida sed hidrópica del oro”.