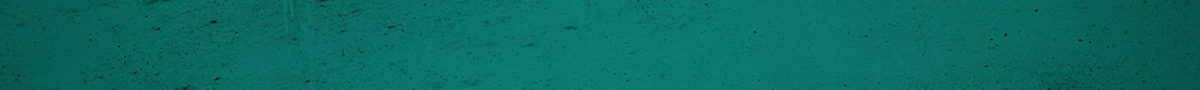No se trata únicamente del querer y el poder. Ni siquiera se trata de si se puede o no se puede. La vida demuestra que siempre se puede porque lo más inverosímil siempre sucede y no por obra de lo paranormal, sino porque, como mínimo, en este mundo el juego de las probabilidades comporta una lotería tan gigantesca y endiablada que siempre sale premio.
Por eso tampoco sirve simplemente querer. La clave es el cómo queremos y, he aquí la gracia, a su vez el cómo quieren de quienes te rodean porque esto de vivir es un fuego cruzado de seres vivos y meteorologías que chocan en una coctelera bajo el imposible principio vital de pretender controlar nuestras vidas.
Lo preocupante es que esas emociones que realmente nos mueven son tan fácilmente manipulables y, a su vez, desde el falso raciocinio, nos autoengañamos tan facilmente inventando razonamientos para justificar lo que no son más que pasiones que, al final, no somos más que crédulas marionetas victimizadas por lo que algunos llaman locura, si bien, la verdad es que lo que nos pasa es que no somos más que sencillamente personas.
Y las personas disfrutan y sufren, ríen y lloran, se excitan y se deprimen, se exaltan y se hunden, se ilusionan y pierden la esperanza, perdonan y olvidan, condenan y santifican, sufren y disfrutan, aman y odian, se endiosan y se martirizan y así toda una retahíla infinita de emociones y pasiones sin las cuales absolutamente nada se movería.
Algunos creen que controlar las emociones es, sin duda, uno de los grandes avances de la humanidad. Al fin y al cabo, lo que nos separa de los animales se supone que es precisamente lo racional. Ahora bien, lo que se antoja evidente es que ya sea como fórmula más empleada o cómo instrumento más efectivo las personas no funcionamos controlando las emociones con nuestra razón, sino controlando la razón con nuestras emociones.
Miren esta mañana a su alrededor. Cuando más al límite estamos más emocionales somos las personas, cuando más nos someten a nuestro extremos más se desatan las pasiones con un argumentario aplastante para conformar la realidad indubitable que nos rodea y nos devuelve a la tesis inicial de este desahogo filosófico: la vida es un estado de ánimo.
Por eso, uno de los índices fundamentales de toda prospección económica son en la actualidad los índices de confianza, trufados de valores de una emotividad extrema pero aferrados a la ciencia de que aquellos que tengan fe avanzarán y quienes no la tienen terminarán podridos por la histeria a la cola de un supermercado mientras se vacían los lineales y suenan las sirenas.
Así se desatan las crisis, así estallan las debacles en cadena y los hundimientos inverosímiles porque, además, si ya todas las emociones son incontrolables y contagiosas, el miedo y el terror tienen una fuerza suprema y una capacidad de reversión tan reducida que son como Atila: todo lo arrasan y Dios sabe cuando volverá a crecer la hierba.
La logística sufre estos días el drama del desplome en las importaciones, de las roturas de stock en los lineales, de tener que seguir distribuyendo mientras todo el mundo se paraliza.
Tenemos a los médicos curando en las personas los efectos del virus y a la logística curando los efectos operativos en la sociedad.
Aún así, queda claro que el riesgo no es al contagio del virus, es al contagio del miedo. Yo no tengo miedo a la enfermedad. Tengo miedo al miedo.