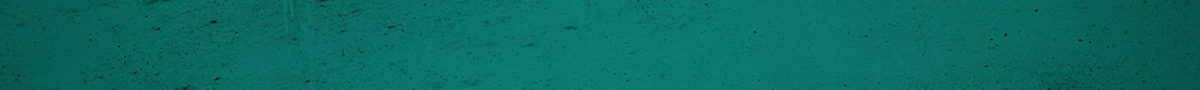Con una media de edad que supera con creces los cuarenta, tengo, en primer lugar, tras de mí, a un descamisado compulsivo al que le delata el descontrol del sonido del móvil y ese giro tan suave como nervioso con el que pilota a 250 kilómetros hora por las rectas virtuales de Monza.
A mi izquierda, un oriental sepultado por unas inmensas gafas de sol practica arrebujado en su americana ese duermevela que te permite descansar a la vez que levantar con precisión la mano en el instante en el que la asistente te grita: “Auriculares, por favor”.
Delante, en la abertura entre los dos asientos, sólo veo una larga madeja de lana roja y dos manos que mueven con fruición las agujas para, de cuando en vez, frenar en seco y sacar a pasear dos dedos que repasan el número de puntos con un suave bisbiseo. Imposible distinguir si el fruto será un jersey, un gorro o una bufanda.
Aparece un hípster por el pasillo con una bolsa de aseo en busca de un cepillado de dientes que se despistó con el madrugón, topando de frente con dos gritonas cuyas mochilas a la espalda golpean las cabezas de un calvo que no tiene culpa de que no sean capaces de decidir quién debe pasar primero.
Suena un móvil, estridente, todo móvil en un tren es estridente, y alguien ronca al otro lado “la que has liado”, ante un auditorio que sufre en silencio entre otras cosas porque, cada vez que bajo la vista para mirar a la pantalla, alguien abandona con sigilo el asiento camino de la cafetería. No debe caber ya un alfiler.
Arranca el tren. Los cuatro televisores que presiden el vagón comienzan a escupir su puñado de fotogramas y subtítulos. Sólo las manos de uñas recomidas que sostienen un estrujado “Expansión” suben y bajan ocasionalmente para dejar ver unos ojos verdes que distraídamente se posan en las pantallas, tentados de engancharse porque cuando uno está aburrido cuesta decidirse.
Se me acerca un encorbatado robusto, ya a esas horas sudoroso, y me ruega que no golpee las teclas con tanta fuerza. “Estoy escribiendo, no tejiendo”, mascullo con fastidio mientras vuelvo a posar la vista en las agujas, sin reparar en que nadie le dice nada al barbudo del big ben perpetuo del asiento 8D, cada dos por tres dando las doce y las trece y las catorce, ristra de mensajes consecutivos que le entran cuando pilla cobertura.
Desembarca con jolgorio un grupito, excitados por el subidón del café, aunque por las risas parece que hayan mojado el cruasán en anís y untado la tostada en ron. Comienzan la tertulia. A poco que la conversación que tengan sea interesante, me va a costar desconectar. Hablan de un divorcio y de clases particulares para aprender griego. Esto pinta fenomenal. Así es imposible que compita la película.
Alguien interrumpe para preguntar la hora a la que llegamos. El oriental mueve dos dedos de la mano izquierda y delata que se ha activado porque le interesa la pregunta. “A las 10.23”, canturrean las agujas de lana y, se escucha como respuesta “si es que es una maravilla”.
Reparo, entonces, que esta debe ser la esencia de esa nueva deidad política que es la “movilidad”. Mientras servidor transita por estos campos de España como una locomotora medieval escupiendo por la chimenea la pétrea humareda de sus preocupaciones logísticas, otros aprovechan sencillamente para viajar.
Cuando las urnas aprietan, como para importar la espantada de Chacón o el tren en marcha de De la Encina, el mutilado real decreto de consignatarios o la eterna reforma de la estiba, el manifiesto de carga aérea o las movilizaciones en la carretera. Menos mal que siempre nos queda la Fiesta de la Logística.