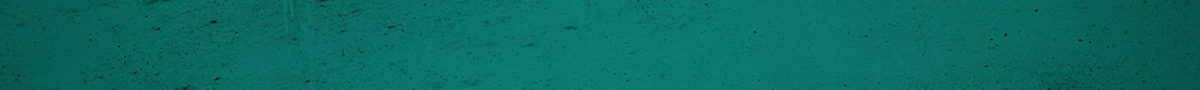No creo que Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores de Francia en 1950, pudiera ni siquiera imaginar la evolución que iba a experimentar Europa en las próximas décadas cuando, con el recuerdo de la II Guerra Mundial muy vivo, hizo un llamamiento a Alemania Occidental y a los países europeos que lo deseasen para que sometieran bajo una única autoridad común el manejo de sus respectivas producciones de acero y carbón. Schuman debió pensar en ese momento, con bastante lógica, que si había una única autoridad que supervisase la producción de estas dos materias primas tan básicas para la industria armamentística, pudiera ser que las potencias del continente se lo pensaran dos veces antes de volver a entrar en guerra. Aunque la propuesta fue acogida con cierta frialdad, lo cierto es que un año después, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo firmaron en París el tratado que institucionalizaba la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).
A lo largo de los siguientes años, Europa experimentaría un crecimiento económico sin precedentes, llegarían nuevas adhesiones, caería el comunismo, se abrirían las fronteras para la libre circulación de personas, mercancías y capitales, y el euro se convertiría en la moneda común. Después estallaría la crisis financiera, y a partir de ese momento, al proyecto europeo comenzarían a vérsele las costuras. Las medidas de austeridad impuestas desde Bruselas -que afectaron sobre todo a los Estados del sur- fueron la constatación de que existía una Europa de primera y otra de segunda -quizá siempre existieron-, y algunos ya empezaban a pedir repensar ese proyecto común. La salida Reino Unido de la UE ahondó aún más en ese escepticismo que comenzaba a recorrer Europa.
Lo que estamos haciendo es pegarnos un tiro contra nuestro propio pie
En todos estos años, lógicamente, el rol que ha jugado Europa en el contexto geopolítico mundial ha cambiado. La fuerza y el vigor de los primeros años ha dejado paso a cierta tendencia de inercia que ha ido restando peso al continente en el panorama internacional. Consciente de esta situación, la Unión Europea ha decidido mover ficha. Con el gran reto de hacer frente al cambio climático, la UE lanzó el Paquete Fit for 55, con toda una serie de ambiciosas directivas en pos de la descarbonización de la industria. Objetivo loable donde los haya, a la Comisión Europea se le olvidaron tres pequeños detalles: que la contaminación y el cambio climático no entienden de fronteras, que no está sola en el mundo y que esos cambios tan relevantes necesitan de un gran período de adaptación, más teniendo en cuenta que la economía aún tiene una enorme dependencia de los combutibles fósiles. O para que se entienda mejor: de nada sirve tomar medidas de calado internacional si el resto de los actores mundiales no va al mismo ritmo ni cumplen con las mismas normas ambientales.
Europa ha querido ser punta de lanza en un aspecto tan crucial para el devenir de nuestras vidas y de las futuras generaciones como el de lograr que la Tierra siga siendo un lugar habitable. Pero para ello debería haber buscado más complicidades porque, si no es así, lo que estamos haciendo es pegarnos un tiro contra nuestro propio pie, creando normas y regulaciones que sólo afecta a la industria europea, y que deja a las empresas en una clara desventaja frente a competidores de terceros países. Dense una vuelta por las fábricas azulejeras de Castellón o las empresas del clúster automovilístico, y pregunten por esto mismo.
El sueño europeo debe continuar, y para ello las instituciones europeas deben ser realistas y escuchar de verdad a la sociedad civil. Cualquier otra cosa es ir contra sí misma.